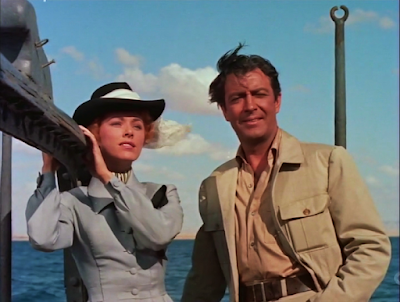Ya queda
menos. Tan solo cinco años hasta alcanzar 2029, la época en que se sitúa la
acción futurista de Terminator (The Terminator, Hemdale-ORION,
1984). El resto de la narración acontecía en la época de la exitosa producción.
Pero curiosamente, no existen tantas diferencias entre ambos marcos temporales.
Esta es,
creo yo, una de las características más perdurables de la innovadora y
adrenalítica película dirigida por James Cameron
(1954), que amalgamaba de forma cohesionada una clásica película de monstruos
con los temas de la modernidad más pesimista, que empero, comenzaron a sentar
sus bases ya en los radiactivos años cincuenta.
Pero antes
de abordar la narrativa, podemos decir que, a un nivel visual, a ambos espacios
temporales los enlaza la oscuridad de la noche. Noches desapacibles y, en
cierto sentido, siniestras, lo que además queda potenciado por el ajustado presupuesto
de la película. Ajustado, pero magníficamente aprovechado (hoy, con grandes
sumas, no se consigue tanto). Callejones, más que avenidas principales, escuálidos
tugurios de neón, cuartuchos insalubres, descampados, moteles de carretera, parkings solitarios, la vaguada de un recóndito
puente. Hasta la imagen callejera de un indigente buscando en la basura (en vías
mojadas y viradas de azul, como marcan los cánones). Todo este escenario, me
parece a mí, nos enlaza con el porvenir.
Respecto al
argumento, Terminator se centra en unos
personajes cuyo destino les sobrepasa. El ejemplo principal es Sarah Connor (Linda
Hamilton), empleada en una hamburguesería. Pronto se da cuenta de que en las
noticas han aparecido dos víctimas de ataques indiscriminados que comparten su nombre.
Y de que le sigue los pasos un individuo sospechoso, Kyle Reese (Michael
Biehn). Tal vez ella sea la siguiente.
En paralelo, surge la investigación policial, llevada a cabo por el oficial Vukovich
(Lance Henriksen) y el teniente Traxler (Paul Winfield, al que muchos
recordamos por la excelente Perro blanco [White
Dog, Samuel Fuller, 1981]). Pero la amenaza en la sombra la porta el Terminador o contraparte de Reese
(Arnold Schwarzenegger). Los policías temen estar ante un asesino con patrón. Y no se equivocan. Pero el sargento del
futuro, Reese, dispone de una ventaja. Él sí tiene el nombre exacto de Sarah,
por lo que la contacta justo a tiempo. Como él mismo aclara a la atribulada fugitiva,
respecto a su potencial asesino, se enfrentan a un ciborg que no siente lástima ni remordimiento. No
está programado para eso.
Escrita por
el propio realizador y la también productora Gale Anne Hurd (1955), el nudo
dramático de esta ceñida epopeya por la supervivencia pasa de lo particular a
lo general, pues nos afecta a todos. Y toma como basamento el clásico argumento
de los viajes en el tiempo, tema afín a la ciencia ficción, al que se suma el
de un inminente conflicto nuclear de orden mundial, otro leitmotiv habitual para los que vivimos aquella época, pero que se remonta
a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con la posterior
eclosión en novelas y trabajos cinematográficos de esa edad de plata que son
los mencionados años cincuenta. Una década que me apasiona.
El caso es
que, tras el desastre, la voz en off
inicial especifica que la lucha no se va a librar en el futuro, sino en el
presente. Ya histórico para nosotros. Las prolepsis (flashforwards) están bien ensartadas en el relato, lo que, como
antes indicaba, se traslada al apartado visual. Al igual que son oportunos un
par de elegantes fundidos a negro. En tales anticipaciones, los diálogos resultan
escuetos. Una buena decisión, ya que no parecen necesarios; aquí poseen más
especificidad las imágenes, que hablan por sí mismas. Cualquier otro añadido habría
resultado tan sobado como redundante (ese exceso de verborrea, generalmente grosera,
que entorpece y empobrece un buen número de producciones en la actualidad, y
que a los que conocimos tiempos mejores nos provoca hartazgo; me refiero, por
supuesto, tanto en cine como en televisión). En cambio, sí están muy bien
traídos el resto de diálogos en época presente, sobre todo, los que se
establecen entre Reese y Sarah, que ponen al espectador al corriente de la
trama. Particularidad reseñable es, así mismo, el hecho de que la acción no se
coma nunca la emoción, esto es, el suspense. Existen planos donde la narrativa
respira; algo que habitualmente se ha perdido con el advenimiento de un público
que ya no tolera neuronalmente los momentos de introspección o la mera
contemplación estética, alimentado por imágenes rápidas de manido consumo. Recurso
cinematográfico tan arcaico para ellos como ese símbolo de modernidad que fue
el walkman que porta Ginger (Bess
Motta), la compañera de apartamento de Sarah.
Al
envoltorio narrativo ayuda la nítida fotografía de Adam Greenberg (1939), de
contornos acerados, y la música de Brad Fiedel (1951), entre minimalista,
espacial y atávicamente percutiva.
Tu mundo es aterrador, concreta
Sarah ante tanta desgracia venidera. Esta es la idea más inquietante de toda la
propuesta; cara a la ciencia ficción. Cuando los cimientos de la civilización
se tambalean, y toca vivirlo. Desde 1984, el mundo que nos sobrevino y el que
nos aguarda no es precisamente el que nos habíamos imaginado. De hecho, ¿qué le
queda a Sarah en la conclusión de la película? Esperar la tormenta, es decir, el apocalipsis. Su huida final a las
montañas.
Pero los
sentimientos del futuro se proyectan hacia el presente. Reese estuvo -en dicho futuro-
enamorado de Sarah. Un amor platónico que se materializa, en lo que es otra de
las derivadas más sugestivas de la película.
A la música
y la fotografía hemos de añadir los efectos especiales del gran Stan Winston
(1946-2008), en colaboración con la empresa Fantasy II.
Lo que se trasladaría a las secuelas; de mejores efectos, aunque no
necesariamente mayor encanto. Es lo que tiene ser el primero en la lista. En Terminator, el guión está bien pergeñado
en sus detalles, como el de la emisora de la policía que pone al exterminador
sobre aviso del paradero de Sarah y Reese; una acción lineal que se desarrolla
de continuo, en apenas dos días -o mejor habría que decir noches-, o el juego
con los espacios temporales, sin hacer un lío al espectador (otro demérito de
la confusa actualidad; por el contrario, aquí la narrativa es siempre limpia), lo
que incluye la idea del viajero espaciotemporal que interactúa de forma vital
en el pasado, convirtiéndose en padre del futuro salvador. Aparte de cierto
sarcasmo en la figura del psicólogo criminalista, doctor Silberman (sic)
(Earl Boen, que tendría ampliada pero idéntica función en la estupenda
secuela).
En los
títulos de crédito finales se expresa agradecimiento al autor de ciencia
ficción Harlan Ellison (1934-1018), habida cuenta de que James Cameron tomó prestada la idea del ciborg de dos
episodios escritos por Ellison para la serie Más allá del límite (The
Outer Limits, ABC,
1963-1965).
Cameron nos
depara otros planos inspirados, como la de los carros de combate futuristas pasando
por encima de centenares de calaveras. El contraplano virado a rojo que se
corresponde con la mirada que Sarah le devuelve a su perseguidor, armado con una
mira telescópica. Las cicatrices abruptas en la espalda de Reese. El buen uso
de la cámara lenta en el Tech Noir, el local donde se ha refugiado Sarah tras
saberse en peligro. El Terminator observando la ciudad tras su llegada, antes
de su (des)encuentro con unos punks,
encabezados por Bill Paxton (1955-2017), o más tarde, buscando la expresión lingüística
más adecuada para quitarse de encima al pestilente casero (Norman Friedman).
Y otras estampas,
como el aplastamiento de un camión de juguete que está en la acera (más tarde serán
los auriculares de Ginger). Inolvidable es el momento en que el exterminador finge
la voz de otra persona, o se auto repara, como cualquier máquina inteligente. Del
mismo modo sobresale el falso final -también en lo musical- tras la voladura
del camión cisterna, que no es sino el preludio de un enfrentamiento cuerpo a
cuerpo entre el hombre y la máquina. Secuencia resuelta a lo Ray Harryhausen (1920-2013),
de la forma más artesanal, haciendo de la necesidad, virtud (más que vacuo virtuosismo).
Como
simpático detalle, destaca la intervención del insustituible Dick Miller
(1928-2019), aquí como sufrido vendedor de armas.
Escrito por Javier Comino Aguilera